La violencia escolar en instituciones de educación media superior en México, desde la perspectiva de las cadenas rituales de interacción
School
Violence in Institutions of Higher Secondary Education in Mexico, from the
Perspective of Ritual Chains of Interaction
Alvin López Retana
Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, México
alvin.lopez@estudiante-flacso.mx
https://orcid.org/0000-0002-5421-4464
Ingreso: 11 de noviembre del 2021.
Aceptación:
24 de
junio de 2022.
https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/39
Cómo citar: López
Retana, A. (2022). La violencia escolar en instituciones de educación media
superior en México, desde la perspectiva de las cadenas rituales de
interacción. Revista Internacional de
Educación Emocional y Bienestar, 2(2), 87-114. ttps://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/article/view/39
Resumen
En
este trabajo se analizó el problema de la violencia escolar en el nivel medio
superior en instituciones de la Ciudad de México, desde la perspectiva teórica
de las cadenas rituales de interacción. Para ello, se realizó un análisis
factorial por factores principales, para construir una tipología de prácticas
ejercidas por estudiantes de ese nivel, a partir de la información
proporcionada por la Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y
Violencia en Escuelas de Educación Media Superior. El análisis factorial arrojó
una tipología de dos categorías de violencia, que fueron definidas como
violencia con el propósito de intimidar, y violencia contra la reputación,
respectivamente. Estas categorías resultaron ser congruentes con aquéllas
reportadas en la literatura dedicada al tema de violencia escolar.
Palabras
clave
violencia
escolar, cadenas rituales de interacción, nivel medio superior, bullying,
acoso escolar
Abstract
In this work, the problem of school violence at the
upper secondary level in institutions in Mexico City was analyzed, from the
theoretical perspective of the ritual chains of interaction. For this, factor
analysis was carried out by main factors, to build a typology of practices
exercised by students of that level, based on the information provided by the
Third National Survey on Exclusion, Intolerance, and Violence in Higher
Secondary Schools. The factor analysis yielded a typology of two categories of
violence, which were defined as violence for the purpose of intimidation, and
violence against reputation, respectively. These categories were found to be
congruent with those reported in the literature devoted to the subject of
school violence.
Keywords
school violence, ritual chains of interaction, upper
secondary level, bullying, bullying
Introducción
La
violencia escolar es un fenómeno que se manifiesta de muchas maneras, pues si
se considera violento un acto que tenga la intención de perjudicar la integridad
de otra persona, podrá observarse una diversidad de prácticas que van desde las
ofensas verbales hasta las agresiones físicas, o contra la propiedad. La
violencia escolar, como una derivación de la violencia, en general, se fundamenta
en el desequilibrio de poder que existe entre el agresor y la víctima, aunque
ello no significa que sólo participen estos dos actores en una situación de
este tipo, sino que, en realidad, hay una pluralidad de individuos que toman
parte. Algunos de ellos actúan en complicidad con el agresor, otros, se
posicionan en defensa de la víctima, y otros más, son espectadores pasivos que,
de cualquier forma, contribuyen a que este fenómeno se vuelva un problema
sistemático (Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016).
Al estar varios actores involucrados,
es necesario reconocer la naturaleza social de la violencia, y, en el caso
particular de la violencia escolar, además debe tomarse en cuenta la
peculiaridad situacional que implica que los participantes convivan cotidianamente
en un ambiente con sus propias reglas y dinámicas, que lo distinguen como un
espacio social que contribuye, en buena medida, al desarrollo psicoafectivo de
los jóvenes. La escuela, sin embargo, no es una institución total, en un
sentido goffmaniano,[1]
por lo que los estudiantes se retroalimentan con los elementos del medio
externo que, en la época actual, involucra también al ciberespacio, de modo que
la violencia escolar, a diferencia de lo que ocurría antes de la llegada de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no se limita al espacio
escolar, sino que puede continuar en la virtualidad y, por tanto, su potencial
de dañar a las víctimas es mayor (Adame, 2014).
En ese sentido, el objetivo de este
trabajo es identificar, mediante una tipología, cuáles son las prácticas de
violencia escolar que se presentan con mayor frecuencia en el nivel medio
superior en instituciones de México. Con esto se pretende contribuir al
conocimiento del fenómeno de la violencia escolar a partir de la identificación
de aquellas prácticas cuya recurrencia es mayor y, con ello, se puedan diseñar
estrategias de intervención focalizadas que aborden situaciones concretas, de
tal modo que la eficacia para combatir el problema se incremente.
Es decir, si se reconoce que la
violencia escolar se ejerce en diferentes dimensiones (contra la integridad
física, contra la reputación, contra las pertenencias, contra el ámbito
emocional, entre otras), se vuelve necesario comprender las motivaciones de
cada una de ellas para poder atenderlas con mayor eficiencia, así como trabajar
con las consecuencias que experimenten los estudiantes que las sufren, puesto
que el grado de daño que puede ocasionar cada una puede variar de persona en
persona.
En México, los estudios sobre
violencia escolar son abundantes, y aunque desde finales de la década de los
noventa pudo observarse en las investigaciones al respecto un viraje analítico
que fue desde el estudio de factores asociados con la salud, como el consumo de
drogas o el contexto intrafamiliar, hasta la situación de los planteles y los
actores escolares involucrados, todavía hoy se sigue escribiendo mucho sobre el
fenómeno, reconociendo que se trata de una problemática tan vigente como grave,
que muta en su dinámica de manera paralela a las nuevas formas de relacionarse
entre los jóvenes, en especial, en cuanto al ciberespacio (Saucedo y Guzmán,
2018).
Existen estudios (López Retana, 2021)
que describen para América Latina una relación entre contextos sociales
violentos y violencia escolar, pues aquellas localidades con mayores índices de
violencia tienen una mayor probabilidad de experimentar violencia al interior
de sus escuelas, como resultado de la exposición y dinámicas dentro de las que
se desenvuelven los jóvenes en sus barrios y hogares. En tales circunstancias,
la escuela se posiciona como un reflejo de la sociedad en la que se encuentra,
de manera que las prácticas hostiles que se viven en el exterior, pueden
difuminarse en los planteles escolares.
A ello debe adicionarse que el nivel
medio superior en México está caracterizado, en general, por una precariedad
académica y de infraestructura, lo que favorece la aparición y reproducción de
violencia en los planteles, por lo que el problema se perpetúa y, de hecho,
tiende a agravarse, como lo señalan trabajos al respecto (Zorrilla, 2015),
propiciando que entre los estudiantes de ese nivel se desarrolle anomia, y que la
institución escolar falle en su propósito de formación ciudadana.
Asimismo, el contexto particular de la
realidad mexicana, marcado por altos índices de criminalidad, inseguridad y
precariedad laboral desde hace varios años, puede ser un escenario que
favorezca el incremento de violencia social que, en mayor o menor medida, puede
incidir sobre el estado afectivo de las personas. De hecho, existen estudios sobre
la población mexicana (López Retana, 2021b), que abordan la cuestión de cómo
los contextos sociales adversos pueden favorecer el surgimiento de
padecimientos psicológicos como la depresión, donde unos grupos son más
vulnerables que otros, como lo es el caso de la población juvenil, pues no
siempre cuenta con los recursos o los espacios para atender esa parte de su
desarrollo personal.
La depresión en los jóvenes es una
condición que está asociada con varias cosas, pero entre ellas, la frustración
es una de gran relevancia, puesto que, al encontrarse en una etapa psíquica de
transición entre la infancia y el estado adulto, los desafíos de la vida que no
son satisfechos pueden marcar significativamente la cosmovisión y, en ese
sentido, una de muchas maneras de liberar esa frustración puede ser la
agresividad. En efecto, los problemas económicos, la violencia intrafamiliar o
la incapacidad de desenvolverse satisfactoriamente en las relaciones sociales
son elementos que pueden contribuir a deteriorar la salud mental de los
jóvenes, de modo tal que su desempeño en la escuela puede verse afectado por
ello, y la agresividad ser una válvula de escape para esa condición (Saraví, 2018).
Para comprender este fenómeno pueden
tomarse varias perspectivas, pero dadas las implicaciones sociales y afectivas
que intervienen, conviene recurrir a un modelo que tome en cuenta el papel de
las emociones, y que, además, ayude a entender por qué y cómo la situación se
repite en el tiempo para volverse una rutina; un ritual que llega a ser
normalizado por los diferentes actores que lo experimentan. Por eso, en este
trabajo se recurrirá al modelo de las cadenas rituales de interacción propuesto
por Collins (2005) para el análisis de la violencia situacional que se vive en
las escuelas de educación media superior de la Ciudad de México, pues se ha
considerado que, desde esta perspectiva, pueden quedar satisfechas las
cuestiones planteadas.
Como se verá en el apartado
correspondiente, este modelo explica que la violencia es el resultado del
incremento de la energía emocional[2]
que experimenta el agresor cuando hostiliza a las víctimas aisladas y
debilitadas emocionalmente que, sin poder defenderse, propician que los actos
se repitan y se transformen en un ritual que lacera su estado anímico y afecta su
desempeño académico y emocional hasta niveles tan extremos como el suicidio (Collins,
2005).
En el caso de la violencia escolar en
el nivel medio superior, el fenómeno involucra actores que se encuentran
atravesando una condición etaria que se presenta como una transición entre la
infancia y el estado adulto, por lo que el factor emocional es decisivo para la
construcción de una identidad. En algunos casos, la violencia es una manera de
construir esa identidad, pues el agresor la utiliza para destacarse del resto y
mostrar su poderío sobre otros, lo cual le ayudará a autodefinirse y obtener
seguridad. En otros casos, ser cómplice del agresor contribuye a sentirse parte
de un grupo y a protegerse del propio agresor de manera que la particularidad
de vivir el fenómeno en el nivel medio superior produce elementos interesantes
para el análisis (Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016).
En lo que tiene que ver con México,
las situaciones de violencia escolar en ese nivel fueron reportadas por la
Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas
de Educación Media Superior, llevada a cabo por la Subsecretaría de Educación
Media Superior (SEMS, 2014) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en
2013, y es la última que se ha realizado en su tipo hasta mediados de 2022. En
esta encuesta se puede encontrar información acerca de la frecuencia con la que
estudiantes de instituciones públicas y privadas de seis diferentes alcaldías
reconocen haber ejercido diferentes formas de violencia contra sus compañeros
en un lapso de 12 meses, por lo que esta información se aprovechó para
construir la tipología que aquí se presentará.
Este trabajo está dividido, además de
esta introducción, en un primer apartado que describe el modelo teórico de las
cadenas rituales de interacción. A partir de él, desarrolla una explicación de
la violencia, en general, y de la violencia escolar, en particular. En el
siguiente apartado se describe la metodología de trabajo para, más tarde, pasar
a la presentación y discusión de los resultados. Por último, se reportan las
conclusiones.
La violencia como
expresión de la interpretación del contexto situacional. Cadenas rituales de
interacción
En
tanto que fenómeno social, la violencia debe entenderse en una doble dimensión:
por una parte, incluye un componente normativo relacionado con la afectividad y
los elementos no racionales de la acción y, por otra, involucra factores de
orden estructural, como la materialidad del contexto y la instrumentalidad. Por
lo tanto, es necesario construir un puente entre ambas dimensiones que permita
al observador acceder a un entendimiento integral del problema.
Desde
finales del siglo XX, la violencia ha sido abordada ubicando al actor y sus
interacciones sociales en el centro del análisis, para, a partir de este
núcleo, extrapolar el desarrollo de prácticas agresivas a la sociedad en su
conjunto (Arteaga y Arzuaga, 2017).
Ubicada la violencia en esta doble
dimensión, puede entendérsela como “un quiebre en la construcción de sentido de
ciertas relaciones sociales o en el sujeto mismo como actor” (Arteaga y
Arzuaga, 2017, p. 11), lo que implica que la violencia involucra una
significación, una expresión de algo que el actor interpreta como una situación
relevante que requiere fuerza para efectuarse. Es decir, el ejercicio de la
violencia no se limita a una expresión de fortaleza, sino que abarca, además,
un elemento simbólico que pretende colocar al actor o actores que la perpetran
en una situación tal, que las víctimas y observadores sean conscientes de las
capacidades de los primeros para hacer daño y, por tanto, les confiera poder y
estatus dentro de un colectivo (Arteaga y Arzuaga, 2017).
La violencia es, entonces, un fenómeno
performativo, puesto que, al ejercerla, los agresores despliegan un repertorio
de acciones destinadas no sólo a dañar a la víctima, sino también a demostrar
su poder y posición a otros. En esta performatividad es posible observar
construcciones morales, ideas, aspiraciones y temores que permiten comprender
el desarrollo de la violencia, por lo que es importante ubicar al actor y sus
interacciones en el centro del análisis, para rastrear la procedencia del
significado que tiene para esa persona el acto violento (Arteaga y Arzuaga,
2017).
Es decir, la violencia puede tener
diferentes manifestaciones, intensidades y duraciones, pero para poder comprenderla
a cabalidad se requiere ubicar el análisis en las características particulares
de cada situación de interacción, pues al proceder de este modo es dable
construir un camino metodológico eficiente que posibilite homologar diferentes
actos de violencia que, en principio, parecerían no relacionados. Sin embargo,
al tomar una perspectiva de la situación más que del sujeto individual
participante, se puede extrapolar la interpretación del fenómeno a una
diversidad de eventos que permitirían entender que no hay sujetos violentos,
sino situaciones violentas, y que éstas moldean las emociones y los actos de
los individuos, de tal manera que se pueda elaborar la premisa de que cualquier
persona puede ejercer violencia en situaciones apropiadas (Collins, 2008).
Tal es la perspectiva que propone
Collins (2009) en su modelo de cadenas rituales de interacción. Según esta
perspectiva situacional, la interacción ritual se produce cuando en un
encuentro cara a cara, los participantes son mutuamente arrastrados a un mismo
ritmo de discurso y movimientos corporales que producen un sentimiento o humor
compartido.
Una interacción ritual se presenta
cuando confluyen cuatro elementos: una reunión física, un conjunto de creencias
compartidas entre los participantes, acciones ritualizadas y un símbolo que
propicie que los participantes enfoquen su atención en algo que consideran
sagrado, como ideas, instituciones u objetos por los que valga la pena vivir o
morir (Arteaga y Arzuaga, 2017). Asimismo, durante este encuentro, los
participantes se vuelven conscientes de que forman parte del mismo, excluyendo
a quienes no lo hacen, de modo que por medio de la comunicación que se
desarrolle entre ellos, surge un foco compartido de atención del cual se
desprende una experiencia emocional igualmente compartida que marcará el
contexto de futuros encuentros (Collins, 2005).
Como resultado de esa experiencia, los
participantes llevarán consigo un vínculo emocional desde el cual interpretarán
las situaciones similares que se presenten posteriormente, buscando repetir la
experiencia si resultó placentera, o evitarla, si fue desagradable. Por lo
tanto, con cada nuevo encuentro, los actores reafirmarán conductas que los
llevarán a construir un ritual que se ejercerá cada vez que sus presencias y
estímulos sean mutuamente afectadas (Colllins, 2005).
En lo que respecta a la violencia,
Collins expresa que ésta es el resultado de una tensión confrontacional
que se produce cuando el ritmo descrito, en el que participan los actores del
ritual, se ve alterado debido a que ellos tienen propósitos cruzados sobre un
mismo foco de atención. Cuando eso ocurre, la violencia puede presentarse si
uno de los participantes es lo bastante débil emocionalmente como para ser dominado
por otro o cuando una audiencia anima a los participantes a confrontarse. En
cualquier caso, la energía emocional que fluye durante el encuentro sirve como
motivación para que los participantes entren en el túnel de la violencia que
desemboca en la agresión (Collins, 2009).
Tratándose de violencia escolar, este
proceso es fácil de producirse y de convertirse en un ritual, pues, como ya se
dijo, el hecho de que los estudiantes compartan un espacio físico por tantas
horas al día, durante meses, facilita que los encuentros se den constantemente.
En tales encuentros, puede observarse un ritmo mutuo que va desequilibrándose
en la medida en que uno de los actores va tomando todo el control del ritmo,
hasta que el otro no puede defenderse más. En ese momento, agresor y víctima
entran en una acción coordinada en la que uno toma el rol líder y el otro
responde a éste (Collins, 2008).
La violencia escolar ritualizada no
es un fenómeno que se presente espontáneamente, sino que es el resultado de un
proceso que va degenerándose a lo largo de distintas fases, y que tiene como
propósito el control de la situación por parte de un agresor. Por esto es
necesario establecer distinciones analíticas entre violencia y acoso, ya que,
aunque ambos conceptos pueden formar parte de una misma problemática, se
manifiestan de distinta manera. La distinción tiene que ver con la frecuencia
de la manifestación, pues de acuerdo con autores como Castillo-Pulido (2011),
la violencia, ya sea simbólica, física, verbal o de otro tipo, es aquella que
se ejerce de manera ocasional, mientras que el acoso o bullying tiene
como característica sustantiva ser repetitiva, sistemática, y tener la
intención premeditada de ocasionar daño. Es decir, podría comprenderse el acoso
o bullying como un ritual de violencia, ya que esta última se vuelve
parte de un proceso continuo en el que los actos repetidos de agresiones dan
origen a una dinámica normalizada que envuelve tanto a agresores como a
víctimas y observadores.
En este trabajo se prefiere utilizar “violencia
ritual” sobre bullying porque se pretende hacer énfasis en las
motivaciones emocionales implicadas en el fenómeno. Hablar de violencia ritual,
en términos de Collins, implica tomar en consideración no sólo el acto de
agredir en sí, sino, además, el incentivo emocional asociado al mismo, que es,
según el autor, la fuente principal que alimenta la intencionalidad, ya que la
satisfacción obtenida por el agresor le lleva a querer repetir el acto para
resentir, es decir, volver a sentir esa emoción. El bullying, por su
parte, habla de la sistematicidad de la agresión, y de una relación de
subordinación entre agresor y víctima, pero no necesariamente explica a
profundidad las condiciones situacionales que enfrentan los participantes, lo
cual es relevante para comprender esa sistematización (Collins, 2005).
Ahora bien, la secuencia que se
desarrolla en la violencia ritualizada comienza, de hecho, con el
reconocimiento de la heterogeneidad en las personalidades de los sujetos.
Algunas personas tienen estilos conductuales que facilitan su interacción con
otras, lo cual favorece su posicionamiento como líderes dentro de un grupo.
Otras, por su parte, tienden a presentar comportamientos discretos y
aislacionistas. Los líderes pueden incluso basar su poder sobre el grupo a
partir de su dominio físico o emocional sobre los demás, pero dicho dominio no
se presenta espontáneamente, sino que se construye de forma gradual a partir de
encuentros situacionales en los que son capaces de controlar la energía
emocional del momento. Conforme esto se repite, gana el respeto de los otros y
se posiciona como una figura de poder (Collins, 2008).
Ahora
bien, para confirmar su posición, el líder demuestra su dominio teniendo
control sobre otros, que suelen ser los del tipo discreto o aislacionista,
puesto que no ofrecen una respuesta que ponga en peligro el control del líder,
vuelto ahora agresor. El agresor suele escoger víctimas aisladas a las que
pueda dominar emocionalmente para construir el ritual, de manera que conforme
el proceso avanza, va ganando confianza ante la incapacidad de la víctima de
repeler la agresión. En esa lógica, el agresor tiene un conjunto de recursos
que utiliza para obtener el control, desde lo verbal, hasta lo físico, pasando
por lo simbólico. Durante el proceso de toma de control, el agresor descubre
sus fortalezas y, al mismo tiempo, las debilidades del otro, de modo que va
perfeccionando sus estrategias de dominación en función del gradual quiebre de
la resistencia de la víctima (Collins, 2008).
No obstante, al encontrarse dentro del
espacio escolar, agresores y víctimas no son los únicos participantes, sino que
también lo son los espectadores, quienes suelen complementar el ritual cuando
animan al agresor a actuar contra la víctima, o se mantienen pasivos,
permitiendo que el proceso siga fluyendo. Sin embargo, suele ocurrir que
algunos de los espectadores se involucren en favor de la víctima, lo que expande
los límites del foco de atención y, entonces, aumenta la energía emocional que
se produce.
Este comportamiento, que fomenta la
experiencia del dolor como forma de placer en el público, es una manifestación
posmoderna de la banalización del mal que, de una u otra manera, puede ser
atestiguada en los diferentes medios de comunicación que constantemente
reproducen notas, imágenes y contenidos violentos que acaso contribuyan no sólo
a esa banalización, sino también a una necrofilia que podría incidir sobre la
cosmovisión de los jóvenes, alentando las conductas agresivas que se expresan
en la escuela (Herrera, 2018).
Las cuestiones esbozadas son
planteadas en la literatura especializada en el fenómeno, en lo que respecta al
gradiente de poder entre agresores y víctimas, y al papel de los observadores.
Sin embargo, otra dimensión que también es posible ubicar en dichos textos es
la de la cultura como marco estructural favorecedor de la violencia. El trabajo
de Gómez, Zurita y López (2013) explica que los sistemas de castigos y
recompensas como mecanismos para lograr la obediencia de los miembros de un
grupo han sido utilizados de manera recurrente a lo largo de la historia de las
instituciones y, por añadidura, de la cultura, reconociendo la
retroalimentación que existe entre ambos elementos sociales.
Así, estos métodos asociados con la
cultura, entendidos como elementos de comunicación e interacción social que
definen la dinámica del grupo, se vuelven normas y costumbres que son
aprehendidas por los miembros en las distintas esferas de la sociedad,
incluida, por supuesto, la escuela. Por lo tanto, los significados y
comportamientos desarrollados en la escuela pueden provenir de estructuras más
amplias, dentro de las cuales el uso de la fuerza o la violencia para controlar
pueden permear sobre el ambiente escolar, llevando a que dinámicas violentas
sean ejercidas no sólo entre los estudiantes, sino también en las relaciones
entre otros actores, lo cual contribuye a que la ritualización de la violencia
se produzca en un terreno fértil, nutrido por las prácticas culturales institucionalizadas.
Siguiendo esa línea, la escuela es
“una fuente productora, transmisora, legitimadora, promotora, sancionadora,
socializadora e informadora de una multiplicidad de valores, creencias, normas,
actitudes, conocimientos y pautas de comportamiento que, obedeciendo a formas
particulares de ver el mundo… afectan diferentes aspectos que rodean la acción
educativa de los individuos” (Gómez, Zurita y López, 2013, p. 59), lo que
implica que, en su dinámica y propósito, la escuela puede incluso ejercer
presión sobre los estudiantes en cuanto a lo que la sociedad espera de ellos.
Si esa presión entra en contradicción
con cosmovisiones o identidades particulares de los estudiantes, es factible
que ellos respondan expresando comportamientos que se presenten como una manera
de resistirse a tal condición. Estas conductas pueden llegar a ser violentas
cuando el estudiante no encuentra una manera más efectiva de canalizar las
emociones que está experimentando. Así, la violencia escolar se convierte en una
forma de relación social en la que la institución escolar incide en cierto
sentido, como consecuencia de la aplicación de normas de control y disciplina
que pueden llegar a ser interpretadas por algunos estudiantes como mecanismos
de opresión de la autonomía frente a los que hay que rebelarse (Gómez, Zurita y
López, 2013).
De esta forma, el ambiente y las
dinámicas de la institución escolar se erigen como el escenario situacional en
el que la violencia ocurre, y en el que, además de los estudiantes, están
involucrados otros actores y elementos, como los profesores, las autoridades, y
las estrategias de intervención y sanción. Todos estos factores deben ser
incluidos en el análisis para comprender cómo surge y se mantiene latente la
problemática dentro de un plantel.
No obstante, es necesario comprender
que la expresión de la violencia dentro de la escuela no es homogénea, aunque
en el fondo su motivación, en términos de Collins, sea la misma (mantener el
poder y el control sobre las víctimas), y que es importante establecer una
tipología de prácticas para poder diseñar estrategias de intervención pertinentes,
en función de cómo se presente el acto. Diversos autores han propuesto una
taxonomía de la violencia escolar. Entre ellos, Furlong
(citado por Trianes, 2000), realizó un estudio
apoyado por psicólogos, en el que se detectaron cinco tipos de violencia
escolar: bullying,[3]
acoso físico y sexual, daño relativo a las propiedades, violencia física
grave y violencia antisocial.[4]
Por
su parte, Cottrell (citado por Martínez-Ferrer,
Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), propone una tipología de cuatro categorías: violencia
física, violencia psicológica, violencia verbal y violencia financiera (robar
dinero o pertenencias). En general, otras tipologías encontradas en la
literatura son similares a las presentadas aquí, aunque acaso definidas con
otros nombres. En esa línea, es importante distinguir entre violencia y acoso o
bullying, puesto que este último se refiere, de acuerdo con Owens (citado
por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga 2016, p. 21), a “una conducta de
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno hacia otro, al que
elige como víctima de repetidos ataques”, lo cual está relacionado con la
descripción que hace Collins de un ritual.
Es decir, puede entenderse el bullying
o acoso escolar como una variante de la violencia, con lo cual están de
acuerdo autores como Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga (2016), y Trianes (2000), y puede extenderse esa práctica al
ciberespacio, que es un elemento propio de los tiempos actuales, en los que las
TIC son de uso cotidiano por parte de los jóvenes. La diferencia radica en que,
el cyberbullying puede ser ubicuo, ya
que no se requiere copresencia física para ejercerse,
sino que se expresa a través de dispositivos electrónicos y plataformas
virtuales como las redes sociales. Esta ubicuidad le confiere un grave riesgo,
dado que, cuando se presenta, la víctima no puede estar segura en ninguna parte
y está, de hecho, expuesta a una gran audiencia, lo que afecta más a quien lo
padece (Trianes, 2000).
La violencia, entonces, en cuanto relación
social, se transforma, se construye y reconstruye, y varía con el tiempo y con
cada interacción. Por lo tanto, es necesario que los estudios sobre el fenómeno
tengan la capacidad de aprehender las nuevas dinámicas resultantes de las
condiciones socioculturales cambiantes para emitir las prognosis y diagnosis
adecuadas, pero conservando la idea que la origina, y que es, como ya se
describió, el mantenimiento del poder y el control.
Metodología de trabajo
Por
medio de una aproximación cuantitativa, se realizó un análisis factorial por
factores principales, a partir de información estadística contenida en la
Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las
Escuelas de Educación Media Superior, elaborada por la SEMS de la SEP en 2013.
Se eligió esta base de datos para este trabajo, porque es, en su tipo, la
encuesta más reciente, pues no existe ninguna otra base que incluya información
sobre el ejercicio de prácticas violentas a nivel nacional en escuelas de
educación media superior. La encuesta fue aplicada mediante un muestreo
probabilístico en 150 planteles de educación media superior autónomas,
estatales y federales, de financiamiento público y privado. La muestra constó
de 1500 estudiantes de tres diferentes modalidades: general, tecnológico y
profesional técnico, todos en formato presencial. La distribución por sexo es
50.24% mujeres y 49.76% hombres, con un promedio de edad de 18 años (SEMS,
2014).
La encuesta está dividida en doce
partes que abordan respectivamente cuestiones como las características de la
vivienda, las condiciones socioeconómicas, datos generales de los estudiantes,
entorno social y escolar, acceso a servicios o autoestima. De estos apartados, para
este trabajo se utilizó el número 4, denominado “Entorno social” que, a su vez,
está subdividido en bloques de preguntas relacionados con la percepción de los
estudiantes sobre las condiciones materiales de sus escuelas, la interacción
con sus compañeros, la percepción de violencia experimentada y ejercida, la
situación de los barrios y colonias, y las acciones de los profesores frente a
los actos de violencia.
De esos bloques, se empleó la
información contenida en aquél referido a las prácticas de violencia ejercidas
por los propios estudiantes. Es decir, aquellos actos que los propios
estudiantes reconocieron haber cometido contra sus compañeros. Esta decisión se
tomó debido a que el propósito de este trabajo es develar cuáles son los tipos
de violencia que más se cometen, y con qué frecuencia suceden.
Ese bloque está conformado por veinte
preguntas en las que se pidió a los estudiantes que respondieran con qué
frecuencia cometen ciertos actos de violencia. Cada pregunta corresponde a un
acto distinto, y se les dieron cuatro opciones: nunca, a veces (una vez por
mes), a menudo (una vez por semana), y, con frecuencia (más de una vez a la
semana). Estas categorías fueron operacionalizadas para el análisis factorial
por factores principales asignando los valores de 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
Como
parte de ese análisis se realizó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin
para determinar la adecuación de la muestra. El valor obtenido fue 0.8436 y,
dado que el criterio para medir la adecuación es que este valor sea cercano a
1, se considera que la muestra seleccionada posee la validez suficiente para el
análisis (López-Aguado y Gutiérrez-Provecho, 2019.
Gráfico 1. Prueba Keiser-Meyer-Olkin
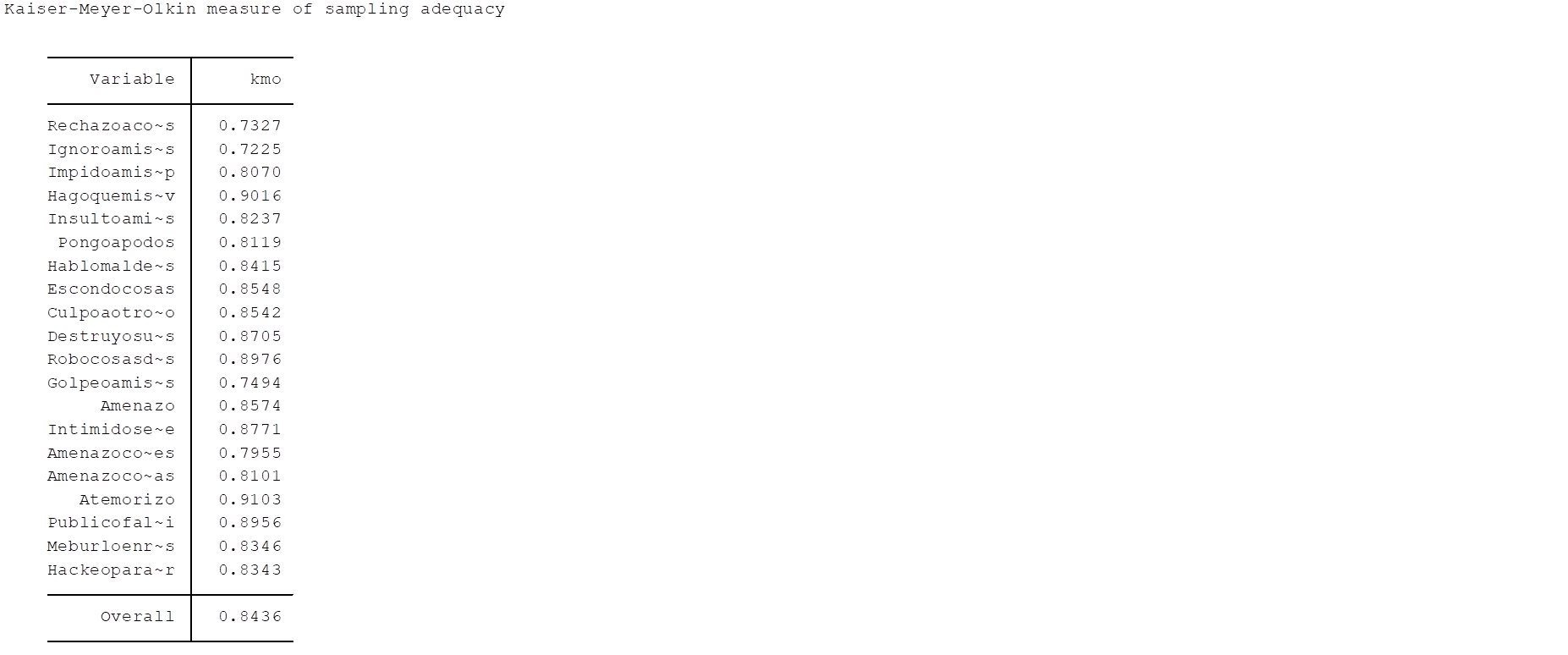
Fuente:
elaboración propia.
Asimismo, se realizó un diagrama de
sedimentación para determinar la cantidad de factores (tipos) que explican la
varianza en la muestra (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Diagrama de sedimentación
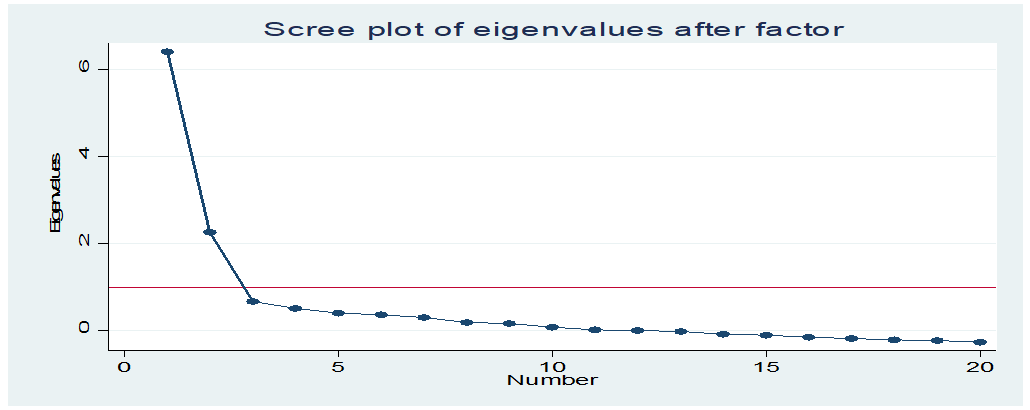
Fuente: elaboración propia a partir de
los datos de la muestra.
A partir del diagrama de
sedimentación, se encontró que son dos los factores principales que explican la
varianza de la muestra,[5]
de modo que la tipología que se construiría derivado de ello sería de dos tipos
de violencia.
Resultados
El
análisis factorial por factores principales arrojó la información que se
muestra en el gráfico 3.
Gráfico
3. Factores principales
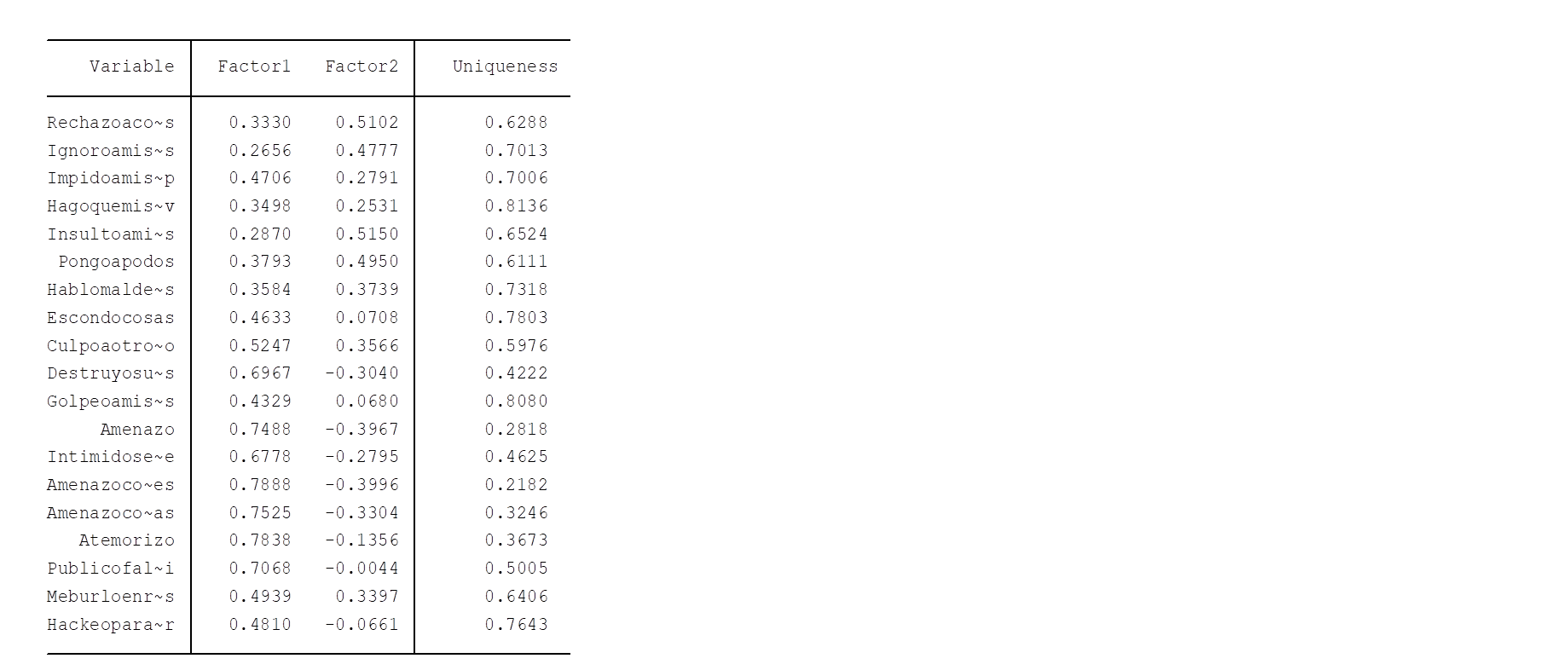
Fuente:
elaboración propia
Como se anticipó en la sección
anterior, a partir del gráfico de sedimentación se determinó que el análisis
factorial por factores principales incluyera dos factores. Como es sabido, el
primero de ellos explica una mayor varianza que los sucesivos, además de que el
criterio para elegir los autovalores en cada factor se basa en la magnitud. Es
decir, los autovalores de mayor magnitud dentro de cada factor son los que se
seleccionan para construir la categoría, además de que un autovalor elegido
para un factor no puede tener una magnitud más grande en otro factor.
De esta forma, los autovalores de
mayor magnitud en el primer factor son los que corresponden a las variables:
“Amenazo con hacer situaciones de carácter sexual a mis compañeros”, “Atemorizo
(amenazo a mis compañeros para meterles miedo)”, “Amenazo con armas a mis
compañeros”, y, “Amenazo para obligar a mis compañeros a hacer cosas”. En el segundo factor, los autovalores más
altos corresponden a las variables: “Insulto a mis compañeros”, “Rechazo a mis
compañeros”, “Pongo apodos que ridiculizan a mis compañeros”, “Ignoro a mis
compañeros” y “Hablo mal de mis compañeros.”
Derivado de ello, el primer factor
será definido aquí como “Violencia con el propósito de intimidar”, mientras que
el segundo será catalogado como “Violencia contra la reputación”. Esta
categorización se debe a que, en el primer tipo, los actos de violencia que lo
conforman consisten mayoritariamente en amenazas y estrategias para amedrentar
a las víctimas, como una advertencia de que se ocasionará un daño mayor si no
se somete a lo que el agresor solicita. Aunque las amenazas podrían o no estar
acompañadas de agresiones físicas, el propósito de este tipo de violencia es
anunciar a la víctima que será castigada de no atender a los intereses del
agresor.
El segundo tipo, por su parte, se
definió como “Violencia contra la reputación”, porque, dados los actos de
violencia que resultaron en esta categoría, puede entenderse que la conducta
del agresor en estas prácticas está orientada a perjudicar simbólicamente a las
víctimas en dos dimensiones. Por una parte, mediante las ofensas o los apodos,
el agresor pretende despersonalizar a las víctimas para dañar su dignidad y
autoestima, de manera que su identidad personal se transforme en otra definida
por el sobrenombre, y que ésta resulte en un perjuicio degradante que perdure
en el tiempo. Por otra parte, rechazar o excluir a los compañeros es una manera
también simbólica de despersonalizar, puesto que, al hacerlo, se construye una
imagen indigna de ellos; una imagen que impide la pertenencia a un grupo, lo
cual afecta la reputación de quienes son excluidos.
Análisis de resultados
La
tipología propuesta en este trabajo, derivada del análisis factorial, coincide
con la que fue hallada en la literatura, pues, de acuerdo con Cava y Martínez (citados
por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), las conductas violentas
pueden dividirse en dos dimensiones: comportamental e intencional. La primera
de ellas, a su vez, se divide en dos rubros: la violencia que tiene el
propósito de ocasionar daño a la víctima por medio de la agresión directa,
mientras que el segundo es el tipo de violencia relacional, que consiste en
aislar y excluir a la víctima. La dimensión intencional, por su parte, es
aquella que se usa como instrumento para conseguir algo y satisfacer los
intereses propios.
El tipo aquí definido como “Violencia
con el propósito de intimidar” podría insertarse en la dimensión intencional,
ya que el objetivo de los agresores al ejercer las prácticas que corresponden a
esa categoría es el de satisfacer la necesidad e interés de tener y mantener el
control y el poder sobre las víctimas por medio de la intimidación. El segundo
tipo, definido como “Violencia contra la reputación”, puede insertarse en la
dimensión comportamental, ya que, a través de los insultos, los apodos y las
habladurías, por una parte, se pretende ocasionar daño a la víctima y, por
otra, el rechazo y la actitud de ignorar a los compañeros es una forma de
aislarlos y excluirlos.
Además, de acuerdo con la ya
mencionada tipología de Cottrell (citado por Martínez-Ferrer,
Musitu-Ochoa y Buelga, 2016), como se recordará, la violencia puede ser física,
psicológica/emocional, verbal o financiera. La primera categoría consiste en
aquellas prácticas en las que la violencia se dirige contra el cuerpo de otra
persona para producir dolor o maltrato a la integridad física. La violencia
psicológica/emocional es la que produce un daño a la autoestima y perturba el
pleno desarrollo personal de la víctima, proporcionando al agresor un mecanismo
para degradar o controlar sus acciones, comportamientos y creencias por medio
de amenazas y hostigamiento. La violencia verbal se ejerce a través de
insultos, gritos, tono de voz elevado o la negación a hablar. Finalmente, la
violencia financiera consiste en robar dinero o pertenencias.
El tipo “Violencia con el propósito de
intimidar” se puede insertar claramente en lo que Cottrell
definió como “violencia psicológica/emocional”, ya que la cuestión de las
amenazas para obtener el control sobre la víctima es un elemento sustancial de
esta categoría. A su vez, el tipo “Violencia contra la reputación” puede
insertarse en lo que el autor denominó “Violencia verbal”, pues los insultos,
los apodos y hablar mal corresponden a esa descripción.
En una tipología más, esta vez
propuesta por Griffin y Gross (citados por Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa y
Buelga, 2016), se habla de “violencia directa o manifiesta” y de “violencia indirecta
o relacional”. La primera incluye comportamientos que implican una
confrontación directa con el propósito de casuar daño a través de amenazas,
golpes o intimidaciones. La segunda se refiere a los actos destinados a
ocasionar daño social a la víctima, es decir, perjudicar su reputación dentro
de círculos de amistades, excluir, rechazar, o difundir rumores. La violencia
con el propósito de intimidar definida aquí, entonces, se ubicaría en el tipo
de violencia directa o manifiesta, mientras que la violencia contra la
reputación haría lo propio en la violencia directa o relacional.
Ahora bien, desde Collins, la
tipología propuesta aquí coincide con la manera en que el autor entiende
fenómenos como el bullying, pues él expresa que los mismos no son eventos
espontáneos, sino procesos resultantes de un desequilibrio gradual en la
relación entre agresor y víctima. En dichos procesos, el agresor envuelve gradualmente
a la víctima en su ritmo emocional, detectando sus debilidades para poder
dominarla, hasta que ésta no puede resistir más y se somete a la energía del
agresor (Collins, 2008).
Es importante señalar que esa
dominación emocional no se consigue necesariamente con el uso de la fuerza
física, sino que basta que el agresor demuestre, mediante sus actitudes, que
tiene la capacidad de hacer daño a la víctima. El agresor cuenta con un
repertorio de estrategias desde las cuales logrará ese objetivo, en especial si
la víctima tiene una predisposición a no enfrentar ni repeler ese tipo de
conductas hostiles. De hecho, los agresores escogen a quienes perciben como más
débiles y se encuentran aislados emocionalmente para ejercer sobre ellos su
dominio, puesto que esta condición supone un menor gasto de energía para él
(Collins, 2009).
Estas premisas coinciden con el tipo
de violencia denominado aquí como destinado a intimidar, ya que, en palabras
del propio Collins, “la dominación es un asunto de hacerse del control de la
definición emocional de la situación” (Collins, 2008, p. 135), de tal modo que,
al amenazar, el agresor va obteniendo el poder para manipular a la víctima,
puesto que el temor que ésta siente a que le suceda algo peor la mantiene
impávida y sometida. Es así como se construye la cadena ritual de interacción,
ya que al “cooperar” con el agresor, la víctima pretende asegurarse de que la
amenaza no se lleve a cabo y, entonces, cada vez que se presenta la
interacción, sabe cómo responder para no agravar el problema, a lo cual el
agresor responde con una práctica igualmente aprendida, por lo que el ritual se
produce y se vuelve efectivo, perpetuando el abuso.
“Es después de que un lado se ha
vuelto emocionalmente débil, emocionalmente dominado en la interacción, que la
violencia en general provoca su daño” (Collins, 2009, p. 571). Es decir, las
amenazas sirven para debilitar a la víctima y, una vez doblegada, el ritual de
violencia se presenta con mayor agilidad. El segundo tipo de violencia
propuesto aquí, es decir, violencia contra la reputación, puede igualmente
explicarse a partir de la dinámica de las cadenas rituales de interacción, ya
que los insultos y apodos son otra manera de tener control sobre las víctimas,
pues al pronunciarlos y lograr que tengan resonancia entre otros compañeros, el
agresor gana energía emocional sobre la víctima, y consigue despersonalizarla y
degradarla.
Cuando se considera que estas
dinámicas ocurren al interior de un centro escolar de educación media superior,
se vuelve importante incluir en el análisis de la fenomenología de la violencia
el hecho de que son adolescentes en formación quienes la están perpetrando. Eso
implica dirigir la mirada hacia la evaluación de la eficacia de las escuelas
para contribuir a construir identidades respetuosas de la otredad y de los
valores ciudadanos sobre los cuales se edifica una sociedad. Por ello los
resultados encontrados en éste y en otros trabajos al respecto indican que
existe un problema en ese rubro, ya que la interacción entre los jóvenes no
está produciéndose en condiciones favorables para esos objetivos y, por el
contrario, un ambiente así podría ser un factor de riesgo para el surgimiento
de problemáticas sociales asociadas a la convivencia, puesto que, al
encontrarse en una etapa en la que la personalidad está todavía en formación,
los jóvenes que se desenvuelven en este tipo de ambientes podrían incluso
construir una cosmovisión vinculada con la violencia y la agresividad, en el
entendido de que la escuela es sólo una parte de sus vidas, que experimentan de
manera paralela a la juventud, de modo que las vivencias de esta etapa podrían
marcar su modo de comprender el mundo (Reyes Juárez, 2016).
En tales condiciones, la comprensión
del surgimiento de la violencia escolar podría encontrarse en una posible
sensación de desvinculación de los jóvenes con su entorno social, en el sentido
de sentirse ajenos a los valores de convivencia que se promueven socialmente,
de modo que las agresiones que ejercen contra sus compañeros podrían ser un
intento de recuperar un sentido de pertenencia o identificación a algo que les
permita sentirse seguros de quiénes son, puesto que esos valores no los
representan. La falta de empatía o sensibilidad, que puede notarse de manera
implícita en las prácticas presentadas en los resultados de esta investigación,
podría estar asociada a esa carencia de lazos con la sociedad, de modo que las
conductas agresivas sustituyen tales lazos, al otorgarles la certidumbre que el
entorno no les concede (Saraví, 2018).
Es decir, el problema de la violencia
escolar tiene implicaciones que afectan no sólo a la institución escolar, sino
que tiene el potencial de lacerar el tejido social, puesto que, al incidir
sobre los jóvenes, puede ser el germen para la construcción de una sociedad
violenta. Si las prácticas de agresión que fueron presentadas en los resultados
de esta investigación no se limitan al espacio escolar, sino que se ejercen en
otros ambientes, el tipo de sujeto que está formándose en esas condiciones será
uno cuya concepción de las relaciones sociales estará influida por la
hostilidad, lo cual no es favorable para la construcción de una ciudadanía
colaborativa. Además, están las consecuencias emocionales que podrían presentarse
en quienes fueron víctimas, y que, dependiendo de la gravedad, ocasionarían
daños tan graves como los intentos de suicidio o los deseos de venganza, de
manera que esta problemática debe ser atendida con urgencia (Saraví, 2015).
En cuanto a la cuestión de los
sobrenombres, que es una de las categorías que se ha presentado aquí, puede
decirse que son una manifestación simbólica de la violencia, puesto que el daño
no se provoca a la integridad física de la víctima, sino, justamente, a su
reputación, dado que la transformación degenerada de la identidad propicia que
quien la experimente sufra de un tipo de violencia que se reproduce conforme el
sobrenombre es reconocido por otros compañeros, de tal manera que, al
expresarlo, le recuerdan a la víctima que ha perdido su identidad y que ahora
se le conoce a partir del apodo que se le impuso. Esta manera de ejercer la
dominación se fundamenta en una relación social desequilibrada, en la que la
víctima se encuentra en una posición de sumisión, no sólo frente al agresor
directo, sino también frente al resto de sus compañeros, quienes perpetúan esta
relación social y la reproducen con otros estudiantes (García Salord, 2014).
Al respecto existen trabajos que
abordan el fenómeno de los sobrenombres y apodos dentro de la cultura mexicana,
como el de Ventura (2014), quien encontró que esta dinámica contribuye a la
construcción de identidades, en particular cuando ocurre en ambientes
escolares. No obstante, esas identidades pueden ser tanto positivas como
negativas, ya que, para algunos, tener un apodo es una manifestación de orgullo
y reconocimiento frente al grupo, dado que le dota de una cualidad
representativa que le confiere cierto estatus social con valoraciones que
contribuyen a hacer de esa persona alguien de respeto. Pero, por otro lado,
identificar a una persona con un apodo en términos negativos puede lacerar
severamente su autoestima, ya que, como se dijo antes, hacerlo parte de su
identidad implica cargar con un lastre de negatividad que le acompaña durante
su estancia en la escuela y es una expresión de violencia que puede afectar el
desarrollo personal.
A
su vez, al desarrollarse en un espacio situado, la violencia escolar es
atestiguada por otros estudiantes, de manera que hay varios participantes
involucrados y, en tales circunstancias, su práctica puede ser individual o
colectiva. La diversidad de individuos que conviven en un ambiente escolar fue
descrita en un estudio desarrollado por Montagner et
al. (citados por Collins, 2008). En el estudio de tipo cualitativo, los
autores describen cinco tipos de estudiantes: dominantes populares, sociables,
agresivos, víctimas temerosas y agresivos y dominados.
Los
dominantes populares son sociables, pero amenazadores. Tienden a interactuar
frecuentemente con otros estudiantes y suelen ser de carácter extrovertido,
aunque competitivos. De manera recurrente inician disputas, pero su intención
no es ocasionar daño grave, sino que lo hacen sólo por diversión. Los sociables
son amistosos, pero no son competitivos. Suelen relacionarse con los
dominantes, pero en una participación complaciente hacia ellos. Los agresivos
se encuentran en una constante competencia con sus compañeros y siempre tratan
de dominarlos. Molestan, acosan y hacen llorar a otros para demostrarles su
poder. Tienden a formar grupos con otros bullies
como ellos, pero no enfrentan a los dominantes o a los sociables porque
reconocen su jerarquía. Las víctimas temerosas son tímidos y frágiles; son el
blanco preferido de los agresivos, aunque también pueden ser seguidores de éstos
para evitar más acoso. Finalmente, los agresivos y dominados son sometidos por
los agresivos, pero suelen responder a las agresiones antes que dejarse vencer.
Son reactivos, pero tienden a verse superados (Collins, 2008).
Paggi (2015) propone una categoría que
involucra comportamientos mixtos, como el de los agresores-agredidos, o las
víctimas-reactivas, lo cual permite complementar el escenario de la situación
de violencia entre pares. La descripción que la autora hace de los agresores y
víctimas coincide con la del estudio de Montagner et
al. (citados por Collins, 2008), pues habla de la falta de empatía, la
tendencia a la dominación y la impulsividad y hostilidad en los agresores, y la
debilidad y vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, la autora describe
también a las víctimas agresivas, quienes canalizan contra otros más débiles
que ellos la frustración y el malestar que sienten al ser agredidos por los más
fuertes, y son un eslabón que perpetúa la cadena ritual de interacción en el
espacio escolar.
Tomando
esas tipologías como referencia, puede argumentarse en favor de que las
prácticas de violencia que forman parte de las categorías propuestas aquí son
ejercidas por el tipo de los agresivos pues, como se relató, éstos desarrollan
dinámicas destinadas a dominar a otros, además de que molestan y agreden para
demostrar su poder, lo cual sería congruente con el uso de amenazas e
intimidación que caracteriza al primer tipo, y a la utilización de insultos y
apodos que lo son del segundo tipo, ya que ambas estrategias tienen como
propósito tomar el control de la situación y dominar emocionalmente a sus
víctimas.
Como
se dijo en su momento, en el ejercicio de la violencia escolar no están
involucrados únicamente los agresores y las víctimas, sino que también lo están
los observadores, quienes, al formar parte del ritual desde su posición,
contribuyen a que se consolide y reproduzca. Paggi
(2015) sostiene que, dentro de este grupo, algunos estudiantes se ven seducidos
por el poder que implica la dominación sobre otros y el éxito social y el respeto
que supone para los agresores ocupar esa posición, por lo que se suman a la
práctica animando a los agresores durante el acto violento y se burlan de las
víctimas, ya sea en el momento de la agresión, o utilizando los apodos que los
agresores han desarrollado.
Por
otro lado, la misma autora expresa que algunos otros de los observadores se
desensibilizan frente a la situación de violencia, porque consideran que la
víctima merece ese trato por no ser capaz de defenderse por sí misma. Esa falta
de solidaridad promueve la ruptura del tejido social dentro de la escuela, a la
vez que facilita la performatividad de los agresores, ya que éstos se vigorizan
energéticamente con el apoyo que reciben de los observadores (Paggi, 2015).
Varela
(2014) va un poco más allá, e incluye en el análisis a aquellos espectadores
que, aunque no ejercen ni reciben ningún tipo de agresión, participan en la
violencia escolar mediante la omisión, pues, aunque son testigos y conocedores
del sufrimiento que padecen las víctimas, no hacen nada para detener el
problema. La autora no se refiere a que estos espectadores deban enfrentar a
los agresores, pero sostiene que podrían avisar a un adulto sobre la situación
para intervenir, pero no lo hacen. En términos de las cadenas rituales de
interacción, la observación constante de situaciones de violencia escolar,
aunque no se haga nada, contribuye al ritual, puesto que estos actos se normalizan
y se favorece que los agresores continúen ejerciéndola.
Así,
los tipos propuestos en este estudio, a partir del análisis factorial por
factores principales, coinciden con lo descrito en la literatura, y las
prácticas que los conforman pueden explicarse a partir de las cadenas rituales
de interacción. Lo relevante de estos hallazgos para el caso de las escuelas
mexicanas del nivel medio superior es que estas prácticas no consisten en una
violencia que sea fácilmente identificable por el personal escolar, dado que no
se trata de actos que se comentan contra la integridad física, sino que es un
tipo de violencia más sutil en la que el empleo de la fuerza no es la
estrategia principal, sino que lo es el poder sobre el estado emocional de
quienes la reciben.
Conclusiones
A
pesar de que el fenómeno de la violencia escolar debe abordarse con profundidad
para comprender sus múltiples aristas, y de que no existe entre los estudiosos
del tema un consenso acerca de la definición del problema, así como de sus diversas
manifestaciones, lo que tienen en común es que resaltan el hecho de que es una
situación preocupante, porque ha logrado trascender los límites del espacio
escolar gracias al desarrollo de las TIC. La violencia, ya sea física o
simbólica, afecta la autoestima de quienes la experimentan, lo cual tiene
repercusiones sobre su desempeño académico y personal.
Es importante, entonces, profundizar
en la cuestión del origen de la violencia escolar como un subproducto de la
violencia social. Es decir, debe plantearse e investigarse la pregunta ¿de
dónde proviene esta violencia? Al respecto, la cuestión del consumo de bienes
culturales relacionados con la apología a la violencia que provienen de los
medios masivos de información y, en especial, la Internet, es de particular
interés, puesto que no existe realmente un control para que los jóvenes accedan
a ellos y, en mayor o menor medida, emulen lo que observan ahí, contribuyendo a
construir una cultura de la violencia. Las películas, series de televisión o de
plataformas en Internet que reproducen imágenes, estereotipos y conductas en
las que personajes violentos son admirados e idolatrados podrían ser un factor
que alimente la alienación de los jóvenes y la transición a la realidad de ese
tipo de prácticas, fomentando la reproducción de la violencia como una manera
pervertida de entretenimiento.
No significa, ni mucho menos, que la
respuesta a la interrogante planteada se halle exclusivamente en el consumo de
esos productos culturales, puesto que, en realidad, el problema tiene muchas
dimensiones vinculadas al entorno familiar y social, la condición económica, la
salud mental, la frustración, y un posible fallo en el sistema educativo al
atender las situaciones que experimentan los jóvenes en cuanto a su condición
emocional. Es decir, la violencia escolar debe ser tratada como un problema
social, más que exclusivamente educativo y, en ese sentido, se requieren
estrategias integrales que aborden todas las dimensiones mencionadas, para
obtener resultados que propicien la mitigación de este mal.
Las consecuencias de no atender esta
problemática pueden ser realmente graves, ya que es necesario reconocer que las
sociedades violentas son ollas de presión que pueden reventar en cualquier
momento en el que lo propicie un contexto social, económico o político
desfavorable. El problema es mayor cuando son los jóvenes quienes ejercen actos
tan lamentables como los tiroteos en escuelas, pues podría ser un síntoma de
una descomposición social tan profunda, que haga sentir a jóvenes en
dificultades que no existe otra salida para su malestar que recurrir a esos
actos.
Si
bien eventos como esos solían observarse en otros países, la realidad es que en
México ya han ocurrido también, por lo que atender la situación es urgente. El
fomento de prácticas y actitudes hostiles que laceran la autoestima y la
integridad de otros contribuye a que la presión en esa olla siga aumentando, y aunque
la escuela tiene una parte de la responsabilidad para acabar con ese mal, la
labor debe ser, de hecho, conjunta para toda la sociedad, ya que, como se dijo,
la escuela no es una institución total, sino que se retroalimenta con el
contexto exterior.
Pese a que la información que proveen
encuestas como la que fue utilizada como base para este estudio puede ser
limitada en cuanto a la profundidad que se requiere para entender la esencia
del fenómeno, sí permite reconocer la prevalencia del problema en los distintos
niveles educativos, y resulta un aliciente para ahondar en las investigaciones,
pues la dinámica de la violencia escolar es tan amplia, que los datos que
proporcionan instrumentos de ese tipo pueden ser empleados como punto de
partida para análisis más complejos.
En el caso de la Tercera Encuesta
Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de Educación
Media Superior (SEMS, 2014), aunque se trata de un instrumento extenso que no
se dedica exhaustivamente a la violencia escolar, sí contiene información
valiosa desde la cual es posible emprender investigaciones como la que se
desarrolló aquí. Esa misma encuesta incluye datos sobre la actuación de los
distintos actores escolares frente a situaciones de violencia, lo cual sería un
buen complemento para este trabajo en estudios posteriores, de manera que se constituya
un análisis integral del fenómeno para ese nivel educativo.
Es, pues, labor de los investigadores
transformar esa vasta cantidad de datos en propuestas de intervención y en
información cualitativa y cuantitativa relevante para los tomadores de
decisiones. Se sabe que una parte sustantiva de la comprensión de los fenómenos
es la conceptualización, puesto que, al dar nombre a las cosas, se comienza a
identificarlas y a comprenderlas. Sin embargo, en lo que respecta a los
estudios sobre violencia escolar, es necesario que los conceptos referidos a
los actores no produzcan construcciones sobre ellos que resulten en un estigma,
pues ello resultaría contraproducente para brindar soluciones, ya que uno de
los factores implicados en esta dinámica es la ruptura del tejido social dentro
de la escuela, de tal manera que identificar a tal o cual estudiante con un
calificativo emocionalmente desequilibrante, podría desviarlo aún más de la
solidaridad necesaria para edificar una convivencia sana.
De acuerdo con lo anterior, elaborar
tipologías como la que aquí se propuso contribuye a identificar y a conceptualizar
el problema, para, de esa manera, aportar información útil y pertinente que
permita a los tomadores de decisiones observar con claridad las especificidades
del fenómeno y, con base en ello, diseñar las estrategias de intervención
propicias. Es decir, si se atendiera la violencia escolar como un fenómeno
homogéneo, es plausible predecir que las estrategias a ese respecto no
resultaran suficientes, porque no estarían enfocadas en las peculiaridades que
este trabajo ha exteriorizado con respecto a la diversidad de situaciones en
las que se ejerce la violencia, así como las motivaciones de quienes la
perpetran.
Descifrar a profundidad la
multidimensionalidad y heterogeneidad de las prácticas de violencia puede
contribuir a comprenderla mejor. En tales circunstancias, ahondar sobre las
situaciones violentas en sí, más que en los actores, podría ayudar a
prevenirlas, ya que, como lo señala atinadamente Collins, no existen personas
violentas, sino situaciones violentas. Por lo tanto, contar con datos
cualitativos y cuantitativos que describan esas situaciones facilitará
construir una comprensión integral del problema.
Referencias
Adame, M. Á. (2014). Violencias,
bullying y juegos de la muerte. Una visión socio-psico-antropológica e histórica
en el capitalismo mundial y mexicano. Pamplona: Ediciones Navarra.
Arteaga, N., y Arzuaga,
J. (2017). Sociologías de la violencia. Estructuras, sujetos, interacciones
y acción simbólica. México: Flacso.
Castillo, L. (2011).
El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el
sentido que le otorgan los actores. Revista Internacional de Investigación
en Educación, 4(8), 415-428. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021722009
Collins, R. (2005). Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press.
Collins, R. (2008). Violence. A micro-sociological theory. Princeton: Princeton
University Press.
Collins, R. (2009). The micro-sociology of violence. The
British Journal of Sociology, 60(3), 566-576. https://doi/org/10.1111/j.1468-4446.2009.01256.x
García Salord, S. (2014). La violencia simbólica: Aportación de
Pierre Bourdieu para comprender las formas sutiles e inadvertidas de
dominación. En A. Furlán (coord.), Reflexiones sobre la violencia en las
escuelas (pp. 114-143). México: Siglo XXI.
Goffman, E. (2001). Internados.
Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Argentina: Amorrortu.
Gómez, A., Zurita, Ú.,
y López, S. (2013). La violencia escolar en México. México: Cal y Arena.
Herrera, M. (2018).
Prólogo. En M. Herrera y A. Lara, El espectáculo de la violencia en tiempos
globales (pp. 13-26). México: Secretaría de Cultura.
López-Aguada, M., y
Gutiérrez-Provecho, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis
factorial exploratorio utilizando SPSS. Revista d´Innovacio
i Recerca en Educació, 12(2), 1-14. https://redib.org/Record/oai_articulo1945961-c%C3%B3mo-realizar-e-interpretar-un-an%C3%A1lisis-factorial-exploratorio-utilizando-spss
López Retana, A.
(2021). La violencia escolar en América Latina y su relación con el contexto
social. Análisis exploratorio. Práctica docente. Revista de investigación educativa,
3(6), 63-85. https://practicadocenterevistadeinvestigacion.aefcm.gob.mx/index.php/accesoabierto/article/view/105
López Retana, A. (2021b).
Factores de incidencia sobre el padecimiento de depresión en la población mexicana.
Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 13(1), 61-74. http://revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/index.php/RMIP/article/view/367
Martínez-Ferrer, B.,
Musitu-Ochoa, G., y Buelga, S. (2016). Violencia entre iguales en la
adolescencia: el contexto escolar y las nuevas tecnologías. En J. A. Vera y Á.
Valdés (coords.), La violencia escolar en México.
Temas y perspectivas de abordaje (pp. 17-40). México: Clave.
Paggi, P. (2015). Las violencias en el contexto educativo: el
maltrato entre pares. En M. I. Bringiotti, P. Paggi, M. L. Molina y J. P. María, Violencia en la
escuela. Nuevos problemas, diferentes intervenciones (pp. 103-136). México:
Paidós.
Reyes, A. (2016). Adolescencia entre muros. Escuela secundaria y la construcción de
identidades juveniles. México: Flacso.
Saraví, G. (2015). Juventudes fragmentadas. Socialización, clase
y cultura en la construcción de la desigualdad. México: Flacso.
Saucedo, C., y Guzmán,
C. (2018). La investigación sobre la violencia escolar en México: tendencias,
tensiones y desafíos. Revista cultura y representaciones sociales, 12(24),
213-245. https://doi.org/10.28965/2018-024-08
SEMS (2014). Tercera
Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación
Media Superior. Reporte temático. México: SEP.
Trianes, M. V. (2000). La violencia en contextos escolares. España:
Aljibe
Varela, R. M. (2014). Violencia
y victimización escolar. Andalucía: IC Editorial.
Ventura, J. (2014). El
proceso metafórico en los apodos de los estudiantes de la carrera de educación
física y deporte de la Universidad de Colima como elementos que contribuyen a
la identidad estudiantil. Revista Mexicana de Investigación en Cultura
Física y Deporte, 10(8), 85-97. https://ened.conade.gob.mx/Documentos/REVISTA%20ENED/Revista10/articulo6.pdf
Zorrilla, J. F.
(2015). El bachillerato mexicano: un sistema académicamente precario. Causas
y consecuencias. México: IISUE UNAM.